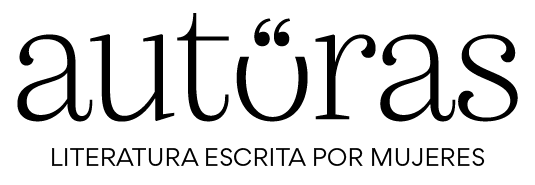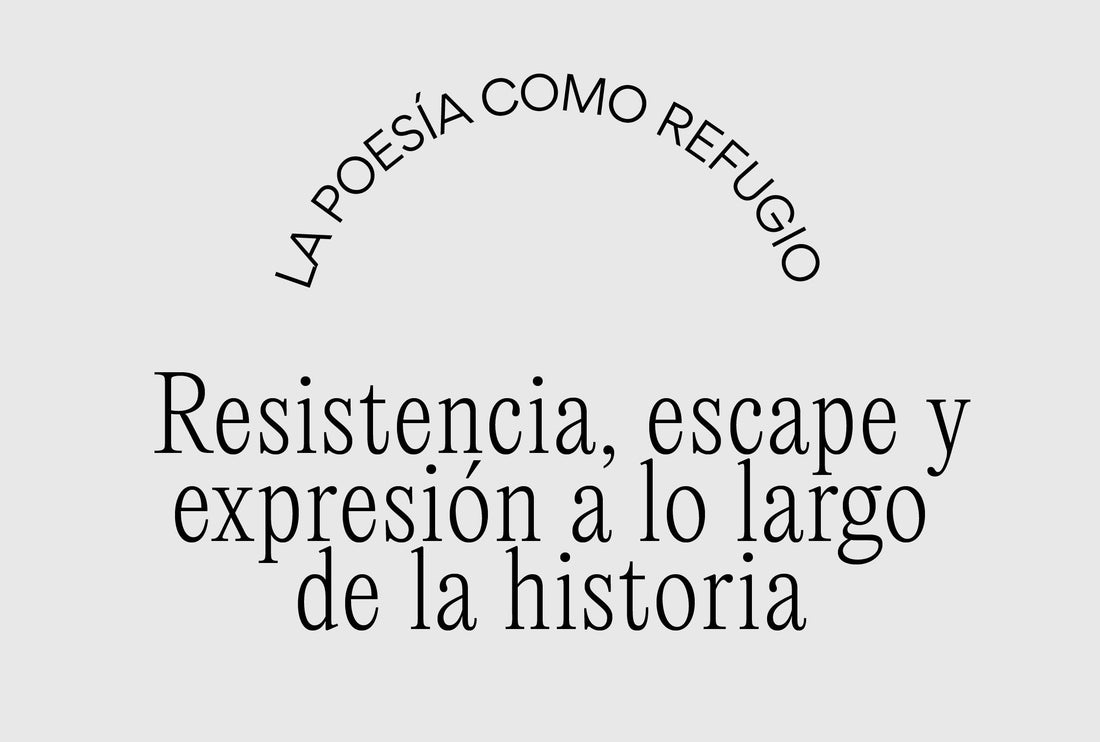
La poesía como refugio: resistencia, escape y expresión a lo largo de la historia
Share
Desde tiempos inmemoriales, la poesía ha sido mucho más que un ejercicio estético o un juego de palabras. Ha servido como refugio, como un arma de resistencia y como una ventana hacia la expresión más profunda del ser humano. En el marco del Día de la Poesía, vale la pena recordar algunas de las voces más significativas que han encontrado en el verso un espacio de lucha y sanación.
Poesía y resistencia en Chile
Chile es tierra de poetas y ha dado al mundo voces inquebrantables que han usado la poesía como una herramienta de resistencia y testimonio.

“Los rostros que yo amo, los míos,
quedaron atrás,
y mi alma los teje, los borda
encima del mar”
(Desolación)
Gabriela Mistral, no podemos hablar de poesía en Chile sin hablar de su escritura y su rol en la sociedad chilena. Su poesía estuvo marcada por una sensibilidad hacia la infancia, la naturaleza, la maternidad y el dolor. Este año se cumplen 80 años desde que se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945, su obra fue un refugio para expresar tanto la alegría como la tragedia humana. A través de su escritura podemos ver que en poemarios como Desolación (1922, hoy en la antología Las renegadas) y Ternura (1924) revelan su preocupación por la educación, la justicia social y el papel de la mujer en la sociedad.
Su libro Pasión por enseñar, editado por la editorial UV en 2017 recoge su pensamiento pedagógico, su visión de la educación como “la más alta de las poesías”. En esta selección hay escritos íntimos, otros públicos, confesiones, cartas, escritos en prosa. Es un libro inspirador que nos da una mirada amplia en torno a la pasión central en su vida.
En el Álbum personal, publicado por Pehuén, nos muestran fotografías de archivo de la vida de la autora durante las etapas más importantes de su vida; su familia, su niñez, sus comienzos como maestra, Yin Yin, sus viajes, amistades y su hogar. Este documento histórico de gran valor, nos permite conocer a la autora en su intimidad. Al igual que la colección de cartas publicada por Lumen, Doris, vida mía. Donde nos encontramos con la vida amorosa de la autora, específicamente la relación lésbica que mantuvo hasta su muerte con Doris Dana. Esta parte de su vida estuvo oculta por décadas, y se maquilló con eufemismos de la época. Este material inédito fue develado cuando el legado de la autora llegó a la Biblioteca Nacional de Chile.

“Para olvidarme de ti
Voy a cultivar la tierra,
En ella espero encontrar
Remedio para mis penas”
Violeta Parra, aunque más conocida por su legado musical, sus versos también fueron un acto de denuncia y testimonio social. Su poesía, cargada de ironía y profundo compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, sigue resonando como un llamado a la memoria colectiva y la lucha. Desde muy joven se vio expuesta al mundo de la literatura con su hermano, el antipoeta Nicanor Parra, quien la presentó en su círculo de amigos durante la década de 1930. Fue en esta época que Violeta comenzó a escribir sus primeros poemas, y en 1945 recibió un premio en Quillota por su oda A la reina. Mónica Echeverría, escribió una emotiva novela titulada Yo, Violeta, donde Violeta Parra nos habla en primera persona de sus orígenes, de su pobreza, del ímpetu que la llevó a seguir adelante y cómo comenzó su vida en Santiago, como también de la ayuda incondicional de su hermano. Es un relato histórico que acuna su éxito y sus fracasos, donde se detalla en su estilo intimista, oral y poético. Así es como logra devolver a la vida a una de las poetas y compositoras más interesantes de los 50’ en Chile.

“La noche no es la noche ideal
romántica de los cantos versallescos
o trinos de pájaros en algún amanecer
La noche de la novela triste es cuando sus luces
se apagan y aparecen las sombras criminales” (A media asta)
Carmen Berenguer, poeta chilena cuya obra se caracteriza por un lenguaje crudo y directo, explorando temas como el deseo, la marginalidad y la resistencia. Poeta, cronista y ensayista chilena cuya obra ha sido fundamental para la poesía en Chile. Su escritura, marcada por la experimentación y la oralidad, se desarrolló en el contexto de la dictadura chilena, convirtiéndose en un acto de resistencia. Pues su proyecto poético manifiesta un compromiso social profundo, que la llevó a desarrollar temas como la ciudad y sus problemáticas, la política, el género femenino y los signos que unen el cuerpo y la lengua.
La poeta publicó su primer libro Bobby Sands desfallece en el muro en plena dictadura militar, en el año 1983. El poemario fue una manera de hablar de las carencias y despojos de Chile, oprimido y violentado por la dictadura. Esta obra y A media asta de 1988 refleja su compromiso con la memoria y la denuncia política. Estas dos publicaciones, más Sayal de pieles (1993), fueron reeditados por la editorial Universidad Diego Portales el año 2020 en un libro titulado Un nuevo relieve. En 1997 obtuvo la prestigiosa Beca Guggenheim en la línea de escritores, en razón de este financiamiento desarrolló el libro Naciste pintada que fue publicado en 1999. En él explora la crónica, la biografía, la poesía y el testimonio, conformando un mundo habitado por seres que enuncian y se erigen como una diversidad de voces femeninas. Es muy provocador en su estilo y nos proporciona un lugar para pensar en la poesía y lo literario de esos años.

“Yo soy india. Creo que el clic de la cámara me roba algo que no alcanzo a definir.
Lo que siento, pienso, recuerdo, duelo, gozo, en ése momento exacto quedará plasmado en un papel. Una parte mía quedará cautiva para siempre.
No la borroneará el recuerdo, ni la deformará el olvido” (Bracea)
Malú Urriola fue una poeta y guionista chilena reconocida por su voz intensa y rupturista, con una escritura que transita entre lo urbano, lo íntimo y lo político.
Su poesía se caracteriza por una fuerte carga emocional y una exploración de los límites del lenguaje. Entre sus obras más destacadas se encuentran Piedras rodantes (1988), Dame tu sucio amor (1994) e Hija de perra (1998). Estas están seleccionadas en la sección de Poesía inicial de la antología que publicó Lumen el año 2024, La música de la fiebre. Esta selección de Vicente Undurraga está ordenada de forma inversa, es decir parte desde el último verso que escribió. Su poesía final está compuesta por Cadáver exquisito (2017), Cuaderno de las cosas inútiles (2022) y cuatro poemas póstumos. La sección de Poesía central toma los poemarios Nada (2003), Bracea (2007) y Vuela (póstumo). En ellos aborda la identidad, la violencia y el deseo desde una perspectiva cruda y directa. Su poemario, entre ellos, Piedras rodantes, es un testimonio de una voz que desafía los límites del lenguaje y de la sociedad. Bracea (2007) por su parte, es un poemario intenso y desgarrador que explora la lucha interna, el deseo, la memoria y la fragilidad de la existencia. Su título evoca la acción de bracear, ese movimiento desesperado por mantenerse a flote en medio de la incertidumbre y el dolor. La voz poética se sumerge en lo íntimo y lo político, abordando temas como el desarraigo, la ciudad como espacio de opresión y resistencia y la complejidad de las relaciones humanas. Con un lenguaje crudo y visceral, Urriola construye un universo donde la palabra es tanto refugio como confrontación, un espacio en el que la poesía se convierte en un acto de sobrevivencia.
La autora también trabajó en guiones y dramaturgia, aportando su visión poética en otros géneros literarios. Recibió múltiples premios, como el Premio Municipal de literatura de Santiago y su trabajo sigue siendo hoy una referencia en la poesía contemporánea chilena.

Palabrir es vivir en las palabras, experimentarlas como si fueran recién nacidas, y ellas y nosotros llegáramos al encuentro por primera vez (...) PALABRARmas
Cecilia Vicuña,poeta, artista visual y activista chilena, que ha desarrollado una obra marcada por la experimentación, el compromiso político y la exploración de la memoria y el lenguaje. Su libro Sabor a mí, publicado en 1973 (y ahora reeditado por editorial UDP), surge en el contexto de la efervescencia cultural y política de la Unidad popular en Chile, donde la autora entrelaza deseo, erotismo y una mirada crítica hacia las estructuras patriarcales.
Sin embargo, el golpe de Estado de 1973 la obligó al exilio, y su escritura adquirió un tono más marcado por la diáspora y la resistencia. Décadas después, en 2019, publicó Diario estúpido, un testimonio poético que recopila textos escritos en los años 70 y 80, reflejando su experiencia del exilio y la dictadura chilena. En este libro, Vicuña desafía los límites entre lo íntimo y lo político, y reivindica la poesía como un espacio de sanación y memoria.
De sus más de 30 libros de poesía destacan: PALABRARmas (1984), La Wik’una (1990), I Tú (2005) y Cruz del sur (2021). Su poesía es un entretejido de oralidad, feminismo y resistencia ecológica, donde las palabras dialogan con la tierra y la historia.
La poesía como sanación
Así como la poesía ha sido un acto de resistencia, también ha sido un refugio para sanar. Muchas de estas poetas han encontrado en las palabras una forma de reconstrucción, de sobrellevar la pérdida y el desarraigo. La poesía tiene el poder de transformar el dolor en arte, de dar sentido a lo inexplicable y de conectar con quienes la leen.
Este Día Internacional de la Poesía, celebremos no solo el legado de estas escritoras, sino también el poder del verso como un espacio de donde se siguen convocando miles de autoras y artistas emergentes en el país. Y quizás, en algún rincón de nuestras vidas, encontremos en la poesía ese refugio que tantas otras hallaron antes que nosotras.