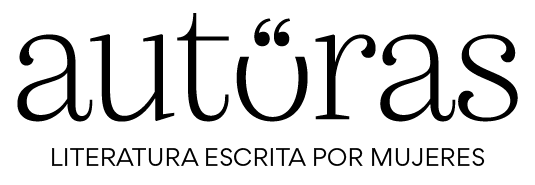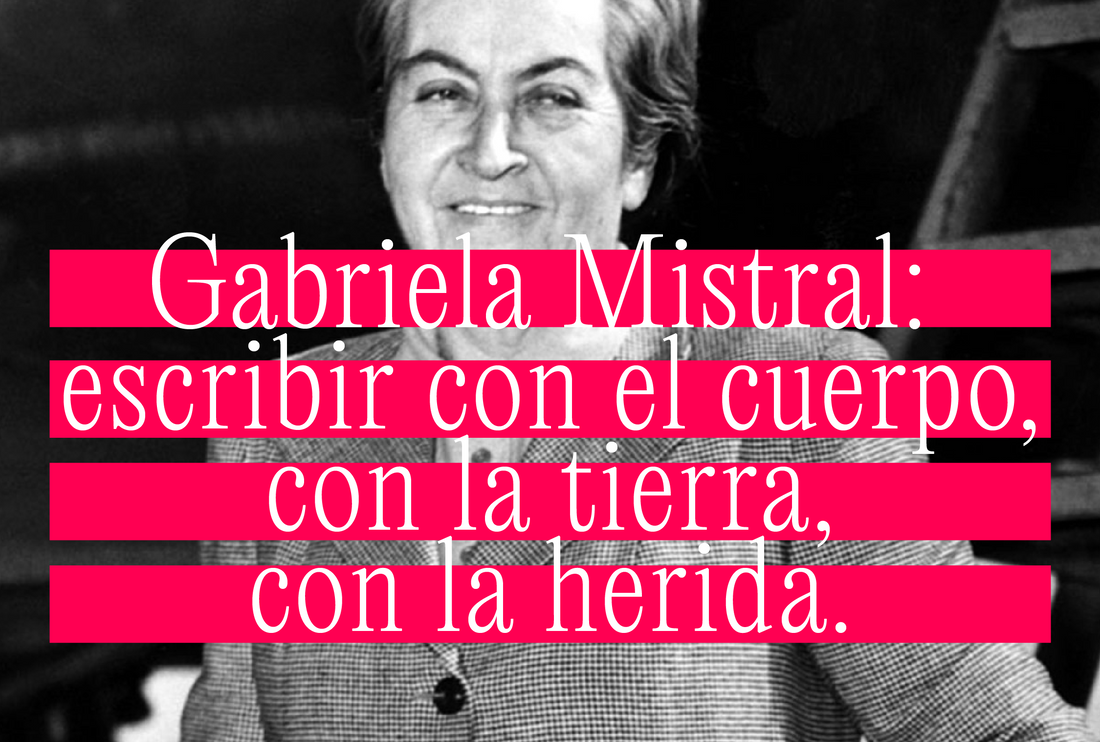
Gabriela Mistral: escribir con el cuerpo, con la tierra, con la herida
Share

Este 7 de abril recordamos el nacimiento de Gabriela Mistral, la poeta chilena que no solo conquistó el Nobel de Literatura, sino que también abrió caminos para la escritura femenina en América Latina. Su palabra, tejida con dulzura, dolor, justicia y ternura, sigue siendo un faro.
A veces nos parece que hablar de ella es intentar ponerle palabras a una cordillera. Imponente, irregular, profunda. Gabriela no cabe en una sola imagen ni en una sola lectura: fue maestra rural y diplomática internacional, poeta de la naturaleza, del amor maternal y del deseo velado, mística andina y pensadora radical. Leerla es entrar en un territorio donde la ternura y la violencia no se oponen, sino que conviven.
Gabriela nació en Vicuña, en 1889, bajo el nombre de Lucila Godoy Alcayaga. Su poesía bebió de los valles secos del norte, de las escuelas rurales donde enseñó con vocación profunda, y del exilio, que fue a veces castigo, a veces consuelo. Fue maestra, diplomática, defensora de la infancia y de los derechos humanos. Pero, ante todo, fue poeta.
En Desolación (1922), Ternura (1924), Tala (1938) y Lagar (1954), encontramos a una mujer que desafía las categorías. No cabe solo en la imagen de la "mujer doliente" o de la "educadora ejemplar"; su voz es también política, erótica, mística, ecológica, profética. Parte de estos poemarios se encuentran ahora en una selección con prólogo de Lina Meruane que titularon Las renegadas, antología.
Su primera etapa —la de Desolación (1922)— es quizás la más reconocida. Allí se halla la figura de la mujer doliente, la que clama por los hijos, la que vive un duelo permanente. Pero incluso en esos poemas hay una voz que no se resigna, que lanza su pena como piedra, como canto que rasga la piel del mundo. Luego vendrá Ternura (1924), un libro para la infancia, donde la palabra se vuelve canto maternal, arrullo, juego. Es una Mistral más cercana, pero no menos potente.
En Tala (1938), ya como figura reconocida a nivel internacional, se abre a temas sociales, políticos, espirituales. Hay poemas dedicados a los pueblos originarios, a los campesinos, a la tierra. Mistral habla desde una conciencia panamericana, desde una mirada que se expande pero nunca olvida sus raíces. Y más adelante, en Lagar (1954), la escritura se vuelve más seca, más hermética, más cargada de símbolos. Es la Mistral del dolor adulto, de la muerte, del pensamiento filosófico, de la oración y la desesperanza.
En Por la humanidad futura, la editorial La pollera, reúne una treintena de escritos en los que Gabriela reflexiona sobre temas sociales y políticos, evidenciando su compromiso con el bienestar de la sociedad. La misma editorial ha publicado también Poema de Chile, Toda culpa es un misterio y Recados completos.
Este último reúne 114 de los recados que la autora escribió para un diario nacional. Esto continuó por dos décadas, lo que concluyó en más de cien textos de distintos temas. Este género híbrido la mantuvo al tanto de las noticias del mundo, de la poesía y de su país. En estos se aprecia su perspectiva en torno a educación, religión, política, arte y literatura.
En Toda culpa es un misterio, reúne discursos, columnas y entrevistas donde Gabriela habla del cristianismo con un sentido social innato, de su preocupación por la espiritualidad y su abandono. Aparte de lo cual contiene escritos místicos provenientes de sus cuadernos íntimos, plagados de anotaciones en prosa, versos y poemas, que se leen como aforismos espirituales que la conectan con la belleza y su fe en la humanidad. Ella empezó a desarrollar su vida espiritual a muy temprana edad. Incorporó en su vida creencias del budismo, el hinduismo y el judaísmo, además de una gran cantidad de temas esotéricos. Esta búsqueda mística se evidencia a lo largo de sus escritos y se puede ver en conexión a su poesía.

Pero en todas sus etapas hay una constante: la fuerza. Gabriela escribe con el cuerpo, con la tierra, con la herida. No hay en ella una poesía decorativa ni complaciente. Su palabra nace de la vida vivida, de la contradicción, del amor que se da aunque duela, del fuego que abriga y quema.
En el libro Pasión por enseñar, editado por la editorial UV (2017) se recoge su pensamiento pedagógico, su visión de la educación como “la más alta de las poesías”. En esta selección hay escritos íntimos, otros públicos, confesiones, cartas, escritos en prosa. Es un libro inspirador que nos da una mirada amplia en torno a la pasión central en su vida.
En el Álbum personal, publicado por Pehuén, nos muestran fotografías de archivo de la vida de la autora durante las etapas más importantes de su vida; su familia, su niñez, sus comienzos como maestra, Yin Yin, sus viajes, amistades y su hogar. Este documento histórico de gran valor, nos permite conocer a la autora en su intimidad. Al igual que la colección de cartas publicada por Lumen; Doris, vida mía. Donde nos encontramos con la vida amorosa de la autora, específicamente la relación lésbica que mantuvo hasta su muerte con Doris Dana. Esta parte de su vida estuvo oculta por décadas, y se maquilló con eufemismos de la época. Este material inédito fue develado cuando el legado de la autora llegó a la Biblioteca Nacional de Chile.
Y su vida fue también una travesía compleja, muchas veces solitaria. Recorrió el mundo como diplomática, pero siempre cargó con una nostalgia honda del valle de su infancia. Fue admirada públicamente, pero también incomprendida, leída a veces desde clichés que la redujeron a la figura de “la maestra” o “la madre sin hijos”. Sin embargo, Gabriela tejía en silencio sus otras verdades: las del amor no dicho, las de su relación con Doris Dana, las de sus obsesiones místicas y sus luchas políticas. Fue una mujer que, desde una época que no le daba permiso, se atrevió a pensar el mundo en clave de justicia, ternura y rebeldía. Una mujer que no quiso vivir en los moldes de la sociedad.
Quizás por eso Poema de Chile, su obra póstuma, se presenta o tiene algo de testamento. En ella Gabriela ya no es solo la poeta del dolor o de la infancia, sino la que canta al paisaje, a la lengua, a la memoria de los pueblos originarios. Es un libro que respira amor por lo que somos y por lo que podríamos ser. Leerlo es como volver con ella a casa, a ese Chile que tantas veces la expulsó, pero que nunca dejó de habitar su escritura. Un Chile posible, narrado desde la ternura y la justicia. Este apareció en 1967, en una edición a cargo de Doris Dana, en la que se reunieron setenta y siete poemas de la autora. En su prólogo se Dana señaló que el libro se trata de una obra inconclusa, a la que Mistral se dedicó durante los últimos veinte años de su vida, período en el que su preocupación continua fue “escribir poemas sobre toda suerte de asuntos relacionados con su país: cantar sus plantas, animales, los ríos, el mar, los lugares y sensibilizar los problemas del campesino y la reforma agraria; escribir para ella estos poemas no fue un afán literario, sino una necesidad vital” (Dana, Doris. “Al lector”, Poema de Chile. Santiago: Editorial Pomaire, 1967).
Respecto a la organización de la obra, Dana indicó que en el proceso de revisión solo se sabía que el poema titulado “Hallazgo” iniciaría el libro, y que el titulado “Despedida” sería su final, sin embargo el resto ofrecía varios problemas en torno al orden y sucesión de los poemas, porque se trataba de un viaje por Chile, de norte a sur. En 1987, respecto a la edición realizada por Doris Dana, Soledad Falabella comentó que el texto tenía importantes incongruencias. Por esto, tras la muerte de Doris, albacea de Mistral, se tuvo acceso a material inédito. Este material se incluyó en nuevas ediciones de Poema de Chile en 2015, por lo que el poemario quedó con un total de ciento treinta y un poemas, cincuenta y cuatro más que en su primera edición.
Este gesto editorial —abrir el archivo, ampliar la lectura, devolverle complejidad al viaje que Gabriela imaginó— no solo enriquece nuestra comprensión de su obra, sino que también nos permite escucharla con nuevos oídos. Porque en cada una de esas piezas recuperadas hay huellas de su mirada vasta, de su modo único de nombrar la geografía, la infancia, el dolor y la esperanza.
Hoy, leerla es una forma de resistir al olvido. Es recordar que la poesía también puede ser abrigo, grito y siembra. Este lunes, tal vez sea buen momento para volver a ella. Para abrir un libro y leer un poema, para leerla en voz alta a alguien o incluso para escribirle una carta, como si aún caminara por los cerros.

“Hay besos que se dan con la mirada,
hay besos que se dan con la memoria.”