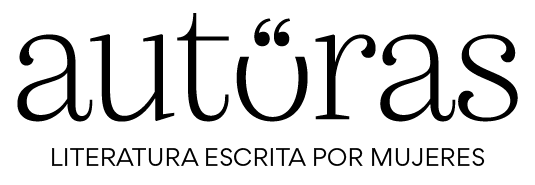8M - Desde el concepto de la otredad
Share
Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer nos recuerda las brechas que persisten en todos los ámbitos, incluida la literatura. Una de las formas más insidiosas de esta desigualdad ha sido la conceptualización de la otredad en el mundo de las letras, que ha llevado a la sistemática invisibilización de las escritoras.

Desde la teoría filosófica, la otredad ha sido entendida como la construcción de un "otro" frente a un sujeto hegemónico, generalmente masculino. Simone de Beauvoir en El segundo sexo (1949) explicó cómo la mujer ha sido definida en oposición al hombre, sin una entidad propia. Esta idea se ha trasladado a la literatura, donde las mujeres han sido relegadas a lo periférico, tanto en la producción como en el estudio y la difusión de sus obras.
La otredad, en este contexto, implica que las mujeres no son consideradas sujetos universales en la literatura, sino que su experiencia es vista como particular o excepcional. Esto ha llevado a que sus obras sean categorizadas como "literatura femenina", en contraste con la literatura de los hombres, que es considerada la norma. Como explica la teórica Hélène Cixous en La risa de la Medusa (1975), esta construcción ha marginado la voz femenina, negándole un lugar central en el canon.
Además, la filósofa Luce Irigaray señala en Especulum de la otra mujer (1974) que la tradición occidental ha relegado a la mujer al papel de reflejo del hombre, en lugar de reconocerla como un sujeto autónomo. En literatura, esto se traduce en una representación femenina construida desde una mirada masculina (el "male gaze"), donde las mujeres aparecen como musas, acompañantes o personajes secundarios, más que como creadoras de discurso.

Históricamente, muchas autoras han enfrentado dificultades para publicar sus textos debido a que la industria editorial estaba dominada por hombres que dictaban los cánones literarios. Un estudio de la Biblioteca Nacional de Francia muestra que, entre 1900 y 1950, solo el 10% de los libros publicados pertenecían a mujeres. Esta discriminación estructural ha generado una profunda falta de publicaciones de autoras a lo largo de los siglos, provocando vacíos en el archivo literario y dificultando la posibilidad de crear genealogías literarias femeninas.
Un ejemplo claro de esta exclusión es el caso de Emily Dickinson, cuya obra, a pesar de ser revolucionaria en su época, fue publicada póstumamente y editada por hombres que alteraron su estilo para ajustarlo a los estándares convencionales de la época. O el caso de la escritora chilena Gabriela Mistral, quien, aunque ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945, fue relegada en estudios académicos durante décadas en favor de escritores hombres de su tiempo.
Para sortear estas barreras, muchas escritoras han recurrido al uso de seudónimos masculinos o ambiguos. George Eliot (Mary Ann Evans), Currer Bell (Charlotte Brontë) y Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) son solo algunos ejemplos de autoras que, conscientes de los prejuicios, ocultaron su identidad para ser tomadas en serio.
Incluso en tiempos recientes, la escritora Alice Bradley Sheldon publicó durante años bajo el nombre de James Tiptree Jr. desde 1967 hasta su muerte. Un seudónimo masculino con el que logró reconocimiento y galardones en el género de la ciencia ficción. Aún cuando se reveló su verdadera identidad la autora siguió escribiendo y firmando como James, temerosa del sesgo de género en la percepción crítica de su obra.

La crítica ha contribuido a esta invisibilización al enfocarse en autores hombres para sus estudios, relegando a las mujeres a un segundo plano. Durante mucho tiempo, los programas de literatura han estado poblados de nombres masculinos, ignorando el trabajo de escritoras que contribuyeron de manera significativa a la literatura universal. Este desequilibrio también se ve reflejado en los programas de literatura inglesa, un estudio de la Universidad de Illinois (2020) reveló que en aquellos programas de las universidades de élite, solo el 20% de los autores en los programas de estudios obligatorios eran mujeres. Y si solo leemos hombres, comentaremos solo el trabajo literario de ellos, así lo confirma un informe de VIDA: Women in Literary Arts (2020) donde se reveló que las revistas literarias más prestigiosas, como The New Yorker y The Paris Review, publican y reseñan en mayor proporción libros escritos por hombres. Por ejemplo, en 2019, The London Review of Books reseñó 955 libros, de los cuales solo el 26% fueron escritos por mujeres.
Aunque se han hecho esfuerzos recientes por recuperar a estas autoras, la desproporción en la crítica y el estudio sigue siendo un problema latente. Y por supuesto, la literatura no es la única área donde esto continúa hasta el día de hoy; el año pasado, la universidad Andrés Bello publicó un informe titulado “Mujeres y género en la enseñanza de la Historia de Chile: una problemática histórica educacional a la luz de los textos escolares actuales” el cual arrojó una marcada disparidad en los libros de texto utilizados en la enseñanza básica y media por las infancias y juventud del país. A nivel general, la presencia de mujeres alcanza solo un 21% versus un 79% de hombres.

La ausencia de autoras en el canon tiene consecuencias profundas en la formación de la identidad de las lectoras y escritores. Crecer sin referentes femeninos en la literatura implica asumir que las voces de las mujeres son secundarias o que sus experiencias no tienen el mismo valor universal que las de los hombres. Se nos inculca, de manera implícita, que la creación y la imaginación son dominios masculinos, lo que ha limitado las aspiraciones de generaciones enteras. Un estudio realizado por la universidad de Minnesota, por el economista Joel Waldfogel, se propuso comprender cuánto han contribuido las mujeres y los hombres a la cantidad de libros publicados en los últimos 70 años. Se concluyó que para el 2020, por primera vez en la historia las mujeres publicaron más libros de que los hombres en EEUU.
Su análisis de datos tomó como muestra los índices de Goodreads, de Bookstat, Amazon y la Biblioteca Nacional del Congreso. Ahí fue donde Waldfogel descubrió que la participación de mujeres en la publicación de libros aumentó de un 20% en la década de 1970 a más del 50% en 2020. Esto se debió sobre todo al crecimiento de toda la industria editorial. Así llegamos a 2021, año en que los libros escritos por mujeres vendieron en promedio más copias que los escritos por hombres.
En el campo literario chileno, el MINCAP e INE presentaron un informe anual de Estadísticas culturales, en él, identificaron a 2.428 empresas del dominio de artes literarias, libros y prensa que representan un 3,9% del total de empresas creativas del país. Este identificó a 679 personas naturales dedicadas al campo del libro, de los cuales 352 son mujeres (51,8%), 321 hombres (47,3%) y 16 personas que prefirieron no responder al respecto. Pero, la mayoría de estos agentes culturales se identificaron como autora o autor, existiendo una mayor proporción de hombres en este rol que las mujeres. Ellas, predominan en roles asociados a la mediación cultural (83%), la gestión cultural (61%) y la enseñanza (59%).
Esta distribución refuerza una tendencia histórica en la que las mujeres han sido clave en la transmisión y difusión de la literatura, pero han encontrado más obstáculos para consolidarse como creadoras dentro del canon literario.
El año 2023 el Observatorio de políticas culturales para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, presentó un estudio titulado “Mujeres en el campo del libro: barreras y brechas de género en el sector artístico chileno”, en él, con un metodología de 22 entrevistas y cinco grupos focales, demostraron los siguientes hallazgos:
-
Participación laboral: Las mujeres predominan en roles de mediación cultural, mientras que los hombres en autoría.
-
Brechas salariales: Existen diferencias salariales significativas en desmedro de las mujeres en diversos roles dentro del sector.
-
Reconocimiento y visibilidad: Las autoras enfrentan menos visibilidad y reconocimiento en comparación con sus pares masculinos, lo que limita su proyección y oportunidades.
El informe sugiere implementar políticas públicas que promuevan la equidad de género en el sector, fomentar la visibilidad de las mujeres en el rol de autoría y liderazgo, y desarrollar programas de formación y apoyo específico para autoras y profesionales en el campo del libro.
Estas acciones son fundamentales para revertir un problema estructural y es que crecimos con ideas equívocas que nos arrebatan el poder de creación y derechos sociales. Si los modelos a seguir son predominantemente masculinos, las niñas y jóvenes no ven reflejada su propia posibilidad de ser creadoras, pensadoras o innovadoras. Esta falta de representación se traduce en menos escritoras publicadas, menos académicas investigando a autoras, menos participación femenina en STEM, y en casi todos los oficios, lo que quiere decir, menos espacio para que las mujeres construyan sus propias narrativas. La literatura es, en muchos sentidos, una herramienta de configuración del pensamiento y del imaginario colectivo. Si solo se incluyen ciertas voces, se limita la diversidad de perspectivas y se perpetúa un mundo desigual.
Incluso, cuando las mujeres escriben y publican, se las cuestiona más que a los escritores. Se intenta rebajar su obra, clasificándola como “demasiado emocional”, “poco universal” o “específica para mujeres”. Las críticas suelen centrarse en su vida personal o en aspectos superficiales, en lugar de en la calidad de su obra. Un caso histórico y emblemático es el de Mary Shelley, cuya obra Frankenstein fue atribuida inicialmente a su esposo. Percy Bysshe Shelley, porque la crítica de la época no podía concebir que una mujer hubiera escrito una novela tan oscura e innovadora.
Si bien este ejemplo es de los 1800, no es una tendencia que ha dejado de suceder.Con el levantamiento de autoras de fantasía, existe una nueva tendencia a atenuar su calidad literaria objetando que tiene muchas escenas eróticas incluidas, o que la trama principal tiene un amplio contenido de romance, por lo que no debería decirse que es fantasía sino; “romantasy”. Esto no es más que una estrategia para minimizar su impacto en el género y relegarlas a una categoría distinta, como si el romance o la sensualidad restaran valor a la construcción de mundos o a la complejidad narrativa. Esta clasificación, muchas veces impuesta desde una mirada condescendiente y machista, refuerza la idea de que la literatura escrita por mujeres debe ser separada y etiquetada de manera distinta, perpetuando así la jerarquización dentro del género fantástico.
Curiosamente, cuando un autor como George R. R. Martin incluye escenas explícitas de sexo y romance en su saga Canción de Hielo y Fuego, estas son vistas como un reflejo de la crudeza del mundo medieval, un elemento narrativo válido que aporta realismo y profundidad a la historia. Sin embargo, cuando autoras como Sarah J. Maas o Rebecca Yarros incorporan romance y sensualidad en sus novelas, sus libros son automáticamente etiquetados como romantasy, sugiriendo que su enfoque es menos serio o trascendental. Esta doble escala de medición refuerza el prejuicio de que la literatura fantástica escrita por mujeres está más cerca de la literatura juvenil o romántica, cuando en realidad abarca la misma riqueza narrativa y complejidad que la de sus pares masculinos.

Esto nos muestra que garantizar la equidad de género en el ámbito literario no solo implica dar mayor visibilidad a las autoras, sino transformar las estructuras que históricamente han limitado su acceso a la publicación de libros. Sin estas reformas, la brecha persistirá y seguirá impactando la forma en la que concebimos la literatura y a quienes le otorgamos autoridad dentro del canon.
Es por esto que reflexionar sobre la otredad en el marco del 8M es fundamental para reconocer las estructuras que han silenciado a las escritoras y para continuar con la recuperación de sus voces. Leer, enseñar, editar y publicar autoras no es solo un acto de reconocimiento histórico, sino una acción política que desafía el canon literario hegemónico. Como lectoras, editoras, libreras, docentes, tenemos el poder de equilibrar la balanza y garantizar que la literatura refleje la diversidad de quienes la crean.
Bibliografía
- Vida Count: Women in Literary Arts. Desigualdad de género continúa en publicaciones. https://www.diariolibre.com/revista/cultura/estudio-desigualdad-de-genero-continua-en-publicaciones-LG10160649?
- London Reviews of books. https://www.lrb.co.uk/
- Observatorio de políticas culturales para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. “Mujeres en el campo del libro: Barreras y brechas de género en el sector artístico chileno”. https://www.cultura.gob.cl/genero/wp-content/uploads/sites/61/2023/01/informe-mujeres-en-el-campo-del-libro.pdf
- Waldfogel, Joel. “The Welfare Effect of Gender-Inclusive Intellectual Property Creation: Evidence from Books”. 2023. https://www.nber.org/papers/w30987